Democracia sin Dios, sociedad sin orden: La crítica de San Pío X y la realeza social de Cristo
El gran Papa San Pío X, pontífice de 1903 a 1914, en su magisterio, imbuido de vigor profético y profundidad doctrinal, captó con lucidez el engaño que se escondía tras el triunfo del principio democrático moderno. No se opuso a la democracia como forma de gobierno en sí misma, que la Iglesia siempre ha considerado compatible con el orden natural y divino si se ordena al bien común; pero denunció con firmeza su metamorfosis ideológica, su transformación en un dogma secular que, ajeno al escrutinio de la razón y la fe, pretendía ser un principio absoluto de legitimidad.
El Papa comprendió que dicha democracia, así entendida, no era simplemente una estructura institucional, sino una concepción integral de la sociedad, que eliminaba el fundamento trascendente de la autoridad y lo reemplazaba por la soberanía cambiante de la multitud. Esta crítica se basa en un hecho teológico y jurídico fundamental: toda autoridad deriva de Dios, único Señor y legislador. Si se niega este principio, el poder civil queda reducido a un mero producto del consenso, destinado a cambiar con las pasiones y los caprichos de la historia, incapaz de garantizar la estabilidad y la justicia.
La democracia moderna, elevada a dogma, subvierte el orden natural: disuelve la jerarquía de causas, anula la subordinación de lo humano a lo divino y sustituye la realeza social de Cristo por la voluntad impersonal de la multitud. El papa Sarto comprendió que lo que estaba en juego no era la legitimidad de un método de participación, sino la esencia misma de la comunidad política, llamada a ordenarse según la razón y no a la inestabilidad cuantitativa.
Este núcleo emerge con particular fuerza en la Carta Apostólica «Notre Charge Apostolique» del 25 de agosto de 1910, dirigida a los obispos de Francia. En ella, condenando los errores del movimiento de Sillon, el papa identifica con precisión la raíz del peligro: a saber, que la democracia cristiana no es ni puede ser una forma política particular; es la acción de los cristianos para adecuar las instituciones a la ley natural y divina. Denunciando el viraje operado por el Sillón, que hizo de la democracia un principio autónomo y absoluto, observó severamente que esta vía conducía a la disolución de la sociedad misma, porque sustituía la autoridad divina por la soberanía de las masas y la fraternidad cristiana por una solidaridad puramente humana, incapaz de un fundamento ontológico.
Aquí el diagnóstico se torna apocalíptico en el sentido más teológico del término: una revelación del destino de un orden que, al rechazar a Cristo Rey, se condena a una crisis irremediable. La postura del Pontífice no era un reflejo de conservadurismo ni una mera defensa de las instituciones monárquicas ahora en crisis por estar “infectadas” por el “virus” revolucionario: era un llamado al orden eterno que debe sustentar toda construcción política.
La Iglesia no vincula su enseñanza a una sola forma institucional —monarquía, aristocracia, democracia—; todas pueden ser legítimas si se ordenan al bien común y se arraigan en la ley natural. Sin embargo, Pío X advierte que ninguna de ellas puede sostenerse a menos que reconozca la primacía de Dios como fuente de autoridad.
La democracia ideológica y absolutizada, en cambio, pretende emanciparse de esta restricción, volverse autosuficiente, y así se convierte en un engaño: se proclama el reino de la libertad, pero en realidad reduce la libertad a pura arbitrariedad. Se presenta como el poder del pueblo, pero se traduce en la dominación de minorías organizadas; pretende ser garante de la justicia, pero es incapaz de fundamentarla en un criterio objetivo.
En cuanto a la forma de gobierno preferida, San Pío X no prescribió un modelo abstracto. Su propuesta nunca fue institucional en sentido estricto, sino teológica y filosófica: todo sistema político, para ser justo, debe reconocer y encarnar la realeza social de Cristo. Lo que emerge de su visión es la necesidad de un orden orgánico y jerárquico, reflejo de la estructura misma de la creación, en el que la autoridad es servicio y participación en la ley eterna, y en el que la libertad no es ruptura, sino armonía.
Desde esta perspectiva, la monarquía cristiana moderada, combinada con la representación orgánica de los cuerpos intermedios, el reconocimiento de las comunidades naturales y la subordinación de las instituciones a la ley divina, parece ser la forma más adecuada para expresar el equilibrio entre unidad y participación, evitando tanto la anarquía de la multitud como la arbitrariedad individual.
La verdadera alternativa que nos presenta San Pío X no es, por tanto, entre la monarquía y la democracia, sino entre una sociedad que reconoce a Cristo Rey y una sociedad que lo rechaza. Una es ordenada, jerárquica y armoniosa, porque se fundamenta en la verdad de la naturaleza humana y la ley divina; la otra, en cambio, está destinada al caos, la inestabilidad y la tiranía de las pasiones y las voluntades contingentes.
Su denuncia sigue siendo de una actualidad candente: una democracia sin Dios no es más que un engaño, y una sociedad que pretende construirse sobre la soberanía de las masas se condena a vivir sin orden ni justicia. La forma política, cualquiera que sea, no basta: sólo la realeza social de Cristo, principio y fundamento de toda legitimidad puede garantizar la solidez de la civilización.
[1] Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Público Comparado en el SSML/Instituto Universitario San Domenico de Roma. Doctor en Instituciones de Derecho Público en la Universidad de Padua
AcaPrensa / Radio Espada / Daniele Trabucco[1]

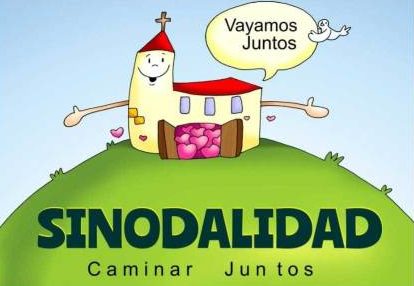









Leave a Reply