“Aspira a lo grande, a la santidad.” El mensaje del Papa León XIV, pronunciado en Tor Vergata durante el Jubileo de la Juventud, fue difundido por la mayoría de los medios de comunicación, periódicos y noticieros, omitiendo un aspecto crucial: la santidad.
Esta omisión es un error. En una época marcada por una idea de grandeza muy diferente, en la que los conflictos se alimentan de falsos mitos —desde la «Gran Madre Rusia» hasta el «Gran Israel»— y en la que un presidente de EEUU, que incitó el asalto al Capitolio, regresó a la Casa Blanca gracias en parte al lema «Hagamos a Estados Unidos grande otra vez», enfatizar la aclaración del pontífice habría sido crucial.
¿Dónde está la verdadera grandeza?
El mensaje era claro: la verdadera grandeza, la única aspiración, no reside en el poder terrenal ni en la conquista, sino en la santidad. Al pasar por alto este detalle, los medios de comunicación perdieron la oportunidad de transmitir una distinción crucial y proponer un modelo alternativo y pacífico de grandeza que contrasta marcadamente con las peligrosas ideologías de nuestro tiempo.
En Pensées, Blaise Pascal distingue tres órdenes de grandeza: el de la carne, que se manifiesta en la fuerza, la belleza y la riqueza, esplendores que el tiempo consume; el del intelecto, que se expresa en la cultura, la ciencia y el genio, luces que iluminan, pero no salvan; y, finalmente, el más alto, el de la caridad, la bondad que se convierte en grandeza espiritual.
A pesar de haber conocido tanto la gloria material como la excelencia intelectual, Pascal reconoció solo este último orden como absoluto y dirigió hacia él sus aspiraciones de santidad. Sin embargo, es la forma menos codiciada de grandeza: no porque sea inalcanzable, sino porque es invisible a los ojos del mundo. Quizás —como el propio Pascal parece sugerir— solo quienes han experimentado plenamente la vanidad y la vacuidad de los dos primeros órdenes pueden reconocer su superioridad.
Pero nuestro concepto común de grandeza no es solo vanidoso. También es peligroso.
En algunas valientes páginas de La Primera Raíz: Preludio a una Declaración de Deberes hacia la Humanidad, Simone Weil describe a Adolf Hitler como un adolescente soñador que deambula solo por las calles de Viena, pobre, frustrado, ávido de gloria, decidido a hacer historia. Sus sueños se inspiran en la “falsa concepción de la grandeza”, fomentada por la cultura de la sociedad en la que vive, aprendida en escuelas y universidades, inculcada por su familia a través de la educación y encarnada por los modelos a seguir que le fueron presentados.
¿De quién es la culpa –se pregunta el filósofo en estas lúcidas páginas– de que Hitler no fuera capaz de discernir otro tipo de grandeza que la del crimen?
Weil señala con seguridad la cultura que promovió los valores que inspiraron las acciones de Hitler, contra aquellos historiadores que en sus libros suspenden todo juicio moral cuando se trata de relatar los hechos de los vencedores del pasado.
Los primeros acusados en este proceso contra la historiografía son pues aquellos que proporcionan al público las ideas de grandeza y los ejemplos que las ilustran, es decir, los intelectuales, aquellos que –escribe Weil– saben sostener la pluma en la mano.
De un biógrafo de Hitler, nos enteramos de que entre los libros que tuvieron una profunda influencia en su juventud se encontraba una obra de ínfima categoría sobre Sila. ¿Qué importa que fuera de ínfima categoría? Reflejaba la actitud de la llamada clase dominante… Si Hitler deseaba la grandeza que vio glorificada en ese libro y en todas partes, no fue culpa suya. Esa es, de hecho, la grandeza que alcanzó, la misma grandeza ante la que todos nos inclinamos al mirar atrás.
El encanto de la “grandeza”
Obviamente, no sólo la historiografía, sino también la literatura y la filosofía que ensalzan ese tipo de grandeza son culpables.
Pues bien, si analizamos las hazañas de Hitler desde la perspectiva que se presenta en estas páginas, sin embargo, logró su objetivo con sus acciones. Es decir, alcanzó la grandeza que anhelaba; “hizo historia”.
Se habla de castigar a Hitler. Pero no puede ser castigado. Solo quería una cosa, y la consiguió: ser parte de la historia. […] Sea lo que sea que se le inflija, siempre será una muerte histórica, un sufrimiento histórico; será historia. Cualquier cosa que intenten imponerle a Hitler no impedirá que se sienta una criatura grandiosa. Y, sobre todo, no impedirá que, dentro de veinte, cincuenta, cien o doscientos años, un niño pequeño, soñador y solitario, alemán o no, piense que Hitler fue un ser grandioso, que tuvo un destino grandioso de principio a fin, y que desee con toda su alma un destino similar. En ese caso, ¡ay de sus contemporáneos!
En la escena donde el joven Hitler deambula por las calles de la capital austriaca, impulsado por la ambición de asegurar un papel protagónico en la historia, Simone Weil traduce visualmente, con una imagen de extraordinario poder evocador que queda grabada en la mente y el corazón del lector, su juicio inflexible sobre el afán de poder y la voluntad de conquista. Es una condena clara, reiterada con severidad a lo largo de sus escritos posteriores. Y su conclusión sobre el motivo que inspiró las políticas agresivas de Hitler, Mussolini o Stalin, pero también, si nos fijamos en la historia de Francia, Luis XIV o Napoleón, la búsqueda idólatra de la grandeza, la ambición de “hacer historia”, no resulta en absoluto simplista ni ingenua al examinar la vida privada de estas figuras.
Pero cuidado: sería un error pensar que la ambición por la grandeza histórica que condena Weil solo reside en el corazón de un hombre de fuerte personalidad. También reside en el hombre común —y, hay que añadir, en el hombre común de ayer y de hoy—.
Nuestro ideal de grandeza, de hecho, no difiere sustancialmente del que inspiró las acciones de Hitler, como lúcidamente señala el filósofo: «Nuestra concepción de la grandeza es la misma que inspiró toda la vida de Hitler. Cuando la denunciamos sin reconocerla siquiera remotamente en nosotros mismos, seguramente los ángeles deben llorar o reír».
¿Existe alguna grandeza que no esté basada en la fuerza?
Durante la última sesión de graduación, el pasado mes de julio en Ca’ Foscari, una sensible e inteligente estudiante de posgrado concluyó la defensa de su tesis sobre Simone Weil dirigiéndose a los profesores y a la audiencia con una pregunta directa: ¿Somos todavía capaces de reconocer un concepto de grandeza que no esté basado en la fuerza?
De hecho, vivimos en sociedades que —quizás incluso más que en el pasado, gracias al declive del sentimiento religioso— glorifican la competencia, donde la bondad y la preocupación por los demás se confunden con la debilidad, donde el único objetivo parece ser la autoafirmación y el éxito a toda costa. Donde solo escuchamos el carisma del líder, la fuerza para imponer la propia agenda, donde solo se admira a los poderosos. En esta situación, es cada vez más difícil recordar que existe otro conjunto de valores, otro tipo de grandeza. La grandeza en la bondad.
Por eso, quizá, hubiera sido importante no omitir el llamado del Papa a la grandeza de la santidad.
Para mí, para mi vida, para mis decisiones, fue un recordatorio útil. En una época que idolatra la fuerza, la santidad —como plenitud humana, como capacidad de amar—, casi parece una locura. Pero quizás sea precisamente esta «locura» la que salva al mundo, cada día, en silencio.
Y sí, definitivamente vale la pena recordarlo.








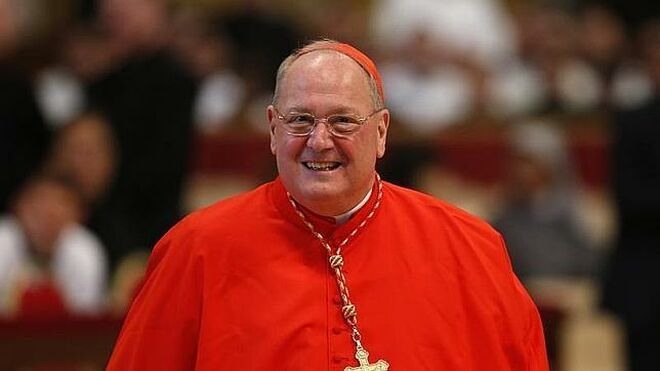


Leave a Reply